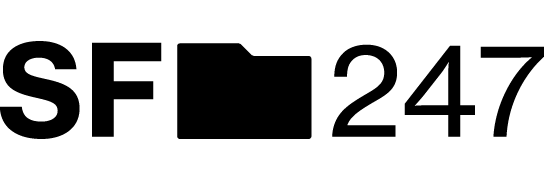*Por Luciana Mangó y Daniel Zecca
Marina Marsili es especialista en delitos económicos y directora del programa Ecocrim de la UNR. Asegura que se formó en la práctica. En la sección de Policiales del diario El Ciudadano surgió su primera inquietud y a partir de ahí le siguió un largo recorrido con una amplia trayectoria que la llevó a desempeñarse en la actualidad en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Para Marsili, desde que cambió la forma de investigar de la Justicia fue necesario entender la maniobra completa del delito, pero también comprender que faltaba formación específica que permitiera detectarlas. Por eso, junto con el fiscal Sebastián Narvaja crearon una diplomatura para agentes estatales enfocada en la prevención y persecución de la criminalidad económica y organizada. Ya van por la cuarta camada de egresados y esta semana presentaron el primer cuaderno con la intención de convertirlo en una revista periódica. En diálogo con el stream El Ciudadano Política, Marsili explicó qué abarca un delito económico, cómo detectarlo y cuál es la importancia de trabajar en métodos de prevención de estos delitos.
—¿Cómo es tu trayectoria profesional en la investigación de delitos económicos?
—Me formé en la práctica. Empecé trabajando en la sección de policiales del diario El Ciudadano, luego fui inspectora del Banco Central, donde me especialicé en lavado de activos. Durante diez años fui fiscal general y vocal del Tribunal de Cuentas de Rosario, donde dirigí investigaciones económicas y administrativas. Después, me sumé al Ministerio Público de la Acusación como jefa de investigación de delitos complejos, participé en la Agencia de Criminalidad Organizada y me convocaron al Ministerio Público Fiscal de la Nación.
—¿Qué nos podés contar sobre el primer cuaderno de criminalidad económica que están presentando?
—Vamos a presentar el primer cuaderno de criminalidad económica, que esperamos que se convierta en una publicación periódica con la meta de editar dos revistas al año. Ya estamos trabajando en la segunda. Lo importante es que, desde el Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Prevención y Persecución sobre Criminalidad Económica (Ecocrim), buscamos formar a personas que trabajan en el Estado para prevenir y perseguir la criminalidad económica y organizada. Producto de ese esfuerzo, creamos una diplomatura en la UNR, de la cual ya vamos por la cuarta cohorte.
—¿Quiénes participan de esta diplomatura?
—Participan policías, miembros del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de la Acusación, personal del Ministerio de Seguridad y operadores de otros organismos estatales, como la Sindicatura de la provincia, el Tribunal de Cuentas, la Administración Provincial de Impuestos, Gendarmería y Prefectura. El primer cuaderno recoge el trabajo de los graduados de la primera diplomatura.
—¿Quiénes pueden inscribirse?
—La convocatoria es para personas que prestan servicio en el Estado en áreas de persecución o prevención de la criminalidad económica y organizada. De hecho, se inscribieron organismos administrativos como el Tribunal de Cuentas. Tenían que rendir un examen de ingreso y, por la alta demanda de 200 inscriptos, solo los que obtenían las mejores notas podían cursar, ya que el formato de la diplomatura no permitía más participantes.
—¿Cómo fue la experiencia inicial de la diplomatura?
—Los primeros tres años la hicimos de forma gratuita, con un gran esfuerzo de todos los docentes, quienes participaron sin remuneración. Tuvimos docentes de Buenos Aires, fiscales de la Procuraduría Antilavado (Proselac), miembros y peritos de la Corte Suprema de la Nación y profesionales del Ministerio Público de la Acusación. Este año, por cuestiones de presupuesto universitario, la cuarta cohorte es rentada para ayudar a sostener la universidad pública.
—¿Se creó esta diplomatura porque faltaba formación o había un aumento de casos de criminalidad económica?
—La realidad es que el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio en la Justicia penal trajo una nueva forma de investigar. El sistema inquisitivo, que asociamos a los expedientes llenos de papeles, fue reemplazado por uno que exige una metodología de investigación rigurosa, una hipótesis de trabajo y la búsqueda de conexiones y modus operandi para entender la maniobra completa, más allá de la denuncia inicial.
—¿Cómo se materializó esta transformación en Santa Fe?
—Hace más de una década, esta modificación llevó a la creación de fiscalías especializadas, como las de homicidios y la de Delitos Económicos y Complejos, donde yo comencé a trabajar. Esta fiscalía empezó a investigar casos de contenido económico y criminalidad organizada que históricamente quedaban en segundo plano.
—¿Por qué estos delitos no se investigaban antes?
—Por múltiples razones. Una es que los juzgados estaban llenos de abogados, y no había especialistas de otras ramas, como las ciencias económicas. Además, la investigación de un delito económico requiere mucho tiempo y un procesamiento de datos muy diferente al de, por ejemplo, un homicidio. Si bien las estafas son la primera imagen de delito económico, el concepto es mucho más complejo.
—¿Qué abarca hoy el concepto de delito económico?
—Hoy abarca desde cuestiones tributarias y contrabando hasta cohecho y corrupción. Estas figuras, como el peculado o la malversación de fondos, están vinculadas a la comisión de delitos de contenido económico por parte de funcionarios públicos. Más recientemente, se incorporó la figura del lavado de activos, que se introdujo porque a nivel mundial se empezó a ver que ese producido de la actividad económica era disfrutado por las organizaciones criminales y utilizado para ser más poderosas, crecer más y delinquir de una manera más especializada, con maniobras más complejas. El lavado de activos, que es con lo que muchas veces se subsume el delito económico, en verdad es una contracara del delito económico. Ese delito, que genera un cúmulo de ganancias, es volcado en la economía buscando tener apariencia de lícito y ahí aparece la figura del lavado de activos que vendría a complementar la actividad criminal de contenido económico.
—¿Cómo se abordan estos casos en la práctica?
—La complejidad de estos casos nos llevó a necesitar recursos especializados, no solo en las fiscalías sino también en las fuerzas de seguridad. Los casos pueden surgir por una denuncia. Por ejemplo, si se presentan varias denuncias de estafa con patrones en común, podemos identificar que no son hechos aislados, sino un mismo hecho con distintas víctimas. Esta complejidad exige un abordaje diferente, un procesamiento de datos más metodológico y la formulación de una hipótesis para probarla en un juicio donde, además, hay que probar que hubo actores que lo cometieron y que hubo una voluntad de cometer esa actividad criminal que va a producir un perjuicio económico. Y también tenemos que investigar cuál es el perjuicio económico hacia la víctima.
—¿Qué formas toma el lavado de activos en la actualidad?
— No hay un solo rubro. Se trata de todo lo que permite disimular el origen ilícito del dinero. Es difícil asociarlo a una actividad productiva, porque una fábrica tiene un costo de producción que se conoce. Por lo tanto, el lavado de activos se da en maniobras cada vez más complejas que se reflejan en la contabilidad y los aspectos tributarios, o incluso en un estilo de vida excéntrico o en la compra de bienes suntuarios. Por eso es tan importante aprender a entender cómo son las maniobras, cómo se pueden reflejar en la contabilidad, en aspectos tributarios o en aspectos productivos y, por otro lado, que no necesariamente se va a transformar en un activo.
—Las investigaciones en las que participaste tuvieron un costo en tu vida particular.
—Sí. En un momento, Rosario se vio muy afectada por amenazas a operadores judiciales, y me tocó pasar por un mal momento en 2019. Sin embargo, eso nos llevó a darnos cuenta de que no somos los únicos comprometidos con la temática. Junto con Sebastián Narvaja resolvimos que era necesario crear este espacio de capacitación y formación.
—¿Sentís que toda esta instancia de formación es una apuesta para el futuro?
—Sí. El camino es largo, y a veces difícil, pero estoy en contacto permanente con personas con un elevado compromiso social. Creo que hay un momento para todo. Un momento para hacer investigaciones profundas, otro para enfocarse en la prevención, y en este momento es muy importante formar gente. Siento que ya he aportado mucho y que ahora es el momento de seguir formando a otros para que continúen esta tarea.
Hace unos años, en el aniversario de La Forestal, me invitaron a una conferencia. Me preguntaban por los «tentáculos» de esa empresa en el presente, y yo respondí que los delitos económicos de esa época (explotación laboral, trata, expoliación de la tierra) no se investigaban. Hoy tenemos una normativa, un sistema procesal y gente con la formación necesaria para investigar esos crímenes. En 100 años, hemos logrado mucho. Nuestra apuesta es profundizar eso.
—Participaste activamente en el debate por la formación de la agencia antilavado en Rosario. ¿Cómo ves que funciona?
—Mi principal objetivo era que la Justicia tuviera un contacto directo con la oficina, y eso se logró. Ahora, la Justicia puede comunicarse de forma inmediata, lo cual facilita el pedido de información. Pero lo más importante para mí era crear una cultura.
Nosotros tenemos múltiples sujetos obligados, que son personas o instituciones que por el lugar que ocupan en el sistema económico están obligadas a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando detectan una transacción sospechosa. Algunos sujetos obligados son los escribanos, los contadores o las concesionarias de autos. El problema es que los municipios, que son los que mejor conocen la realidad económica de su ciudad, no tienen esa responsabilidad. Fue importante poner a la ciudad adelante. Las maniobras del lavado de activos muchas veces se valen del Estado para darle apariencia de lícito a sus activos. El objetivo es no permitir o al menos complicar que se utilice el Estado para concretar estas maniobras, por ejemplo, con una licitación pública donde se aparenta prestar un servicio para darle apariencia a un negocio.
Un ejemplo de eso es la mafia siciliana, que se apoderó de los comercios de toda la isla. A partir de esa experiencia se plantea desde la convención de Palermo evitar la captura del Estado, es decir, tratar de que el Estado no sea utilizado por las organizaciones criminales.