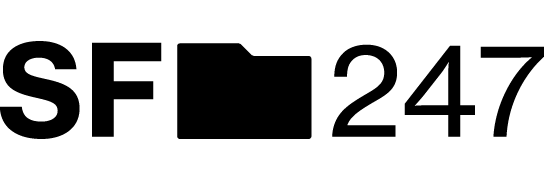En los últimos meses ocupó un lugar destacado en el debate público la cuestión de si la Argentina era o no una gran potencia hacia 1910. La opinión unánime de los historiadores más destacados es que la evolución de nuestro país fue notable en las décadas finales del siglo XIX y la primera del siglo XX, pero que la Argentina no puede ser considerada una de las grandes potencias de principios del siglo XX.
De esta afirmación, lo que importa en realidad es subrayar que nuestro país evolucionó de manera notable en el período de 1875 a 1914. El listado impresiona: el PBI se multiplicó por nueve, se triplicó la población y se triplicó el producto per cápita. Se ocupó la gran mayoría del actual territorio nacional (al inicio del período solo se ejercía la soberanía sobre la mitad, 1.400.000 km2); se federalizó la ciudad de Buenos Aires, se construyeron los ferrocarriles, se implementó un exitoso régimen monetario, se generó una educación y salud de calidad, se transformó la Pampa Húmeda en un vergel productivo y comenzó a desarrollarse una industria prometedora, que en 1915 participaba con 19,3% del PBI, contra el 34,1% del sector agropecuario.
En 1875, la Pampa Húmeda era una extensión de 60 millones de hectáreas que, salvo algunos núcleos productivos puntuales, estaban prácticamente desiertas. En 1910 producía 10 millones de toneladas de grano, y la Argentina se había convertido en el tercer exportador de grano mundial después de los Estados Unidos y Rusia, y había también transformado su ganadería llevándola a un nivel de excelencia y exportaba 400.000 toneladas de carne por año. El país estaba surcado por una red de ferrocarriles que había pasado de unos modestos 732 km en 1870 a unos impresionantes 33.478 km en 1913.
Con respecto a la ciudad de Buenos Aires, en 1810 tenía 40.000 habitantes con construcciones e infraestructuras muy precarias, y en 1910 era habitada por un millón y medio de personas, era la ciudad más importante y poblada del hemisferio sur y su opulencia nada tenía que envidiar a las grandes ciudades de occidente.
Por supuesto, no es que todo fuera color de rosa: la tasa de analfabetismo, por ejemplo, era del 36%. Y las condiciones de una parte muy importante de la población eran muy precarias, como bien muestra el informe Bialet-Massé: “Sobre el estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo”, solicitado al autor por el ministro del Interior, Joaquín V. González y publicado en 1904. Todos los logros se alcanzaron a pesar de que, en dicho período, el país enfrentó graves y recurrentes crisis.
Los historiadores concuerdan en que la llamada “Generación del 80” fue la élite política y social que lideró esa impresionante transformación. También hay coincidencia en que ese período hunde sus raíces más atrás en la historia argentina. En el libro Una nación para el desierto argentino, Halperín Donghi sostiene que la excepcionalidad de la Argentina entre las excolonias del Imperio Español en América se debe a que fue pensada antes de que se pusiera en marcha su construcción, y que fueron Alberdi y Sarmiento sus principales ideólogos.
Argentina aprovechó muy inteligentemente las condiciones internacionales que posibilitaron su desarrollo en ese período. Pero no se trata solo de que las condiciones de intercambio fueran muy favorables, que lo fueron. El sólido modelo monetario y financiero del país fue un elemento crucial. Nunca después en nuestra historia pudimos repetir un ciclo exitoso que se extendiera por tanto tiempo. En particular, para remitirse solo a las últimas décadas, el mediocre desempeño económico de la Argentina desde 1973 hasta hoy tiene su principal fundamento en el desastroso manejo de los temas monetarios, y sería muy bueno encontrar inspiración en nuestra historia para no seguir reiterando esos graves errores.
Hoy, por motivos que se combinan como en 1875, factores internos (Vaca muerta, cobre, litio y otros minerales) con factores externos (transición energética, demanda externa creciente de esos bienes) el país tiene una oportunidad única, con el aliciente de que esta vez la oportunidad tiene un componente netamente federal. Las diez provincias andinas, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy ocupan algo más de la mitad del territorio nacional, están habitadas por el 18% de la población, prácticamente ocho millones y medio de habitantes, y están en óptimas condiciones de crecer fuertemente y alcanzar índices económicos por encima del promedio del país.
Sin embargo, hay una gran diferencia con 1875, que es muy importante destacar: aquel desarrollo se basó fundamentalmente en la Pampa Húmeda, un recurso económico renovable que hoy, 110 años después, produce más de siete veces las toneladas de grano que producía en aquel apogeo y su potencial es aún muy superior. Los recursos andinos e hidrocarburos, en cambio, son no renovables: se van a terminar en un plazo que se estima en unos cincuenta años.
Es necesario, como señalaba Halperín Donghi sobre nuestros primeros siglos de historia, pensar y diseñar un modelo adecuado para propiciar y administrar el desarrollo de las próximas décadas. Ese papel le toca a la clase política y dirigente, que debe incentivar, por supuesto, pero también sostener el crecimiento social y económico una vez que se terminen los recursos no renovables. Esto debe realizarse desde ahora, definiendo con precisión qué porcentaje de lo producido se destina a tal fin y de qué manera se materializa dicho aporte.
Hay en el mundo vasta experiencia en relación a situaciones similares, pero debemos seguir el camino que transitó Noruega y no el elegido por Nigeria. Pienso que el Consejo Federal de Inversiones podría ser un instrumento idóneo para llevar adelante esta tarea, contratando a los principales expertos nacionales y mundiales en la materia. Obviamente se debería interactuar con las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso Nacional y el Ministerio de Economía y del Interior.
Nuestro país tiene todas las condiciones para, en los próximos veinte años, dar un salto cualitativo y convertirse en un país moderno y próspero. En nosotros está el no desperdiciar esta nueva oportunidad.
El autor es economista